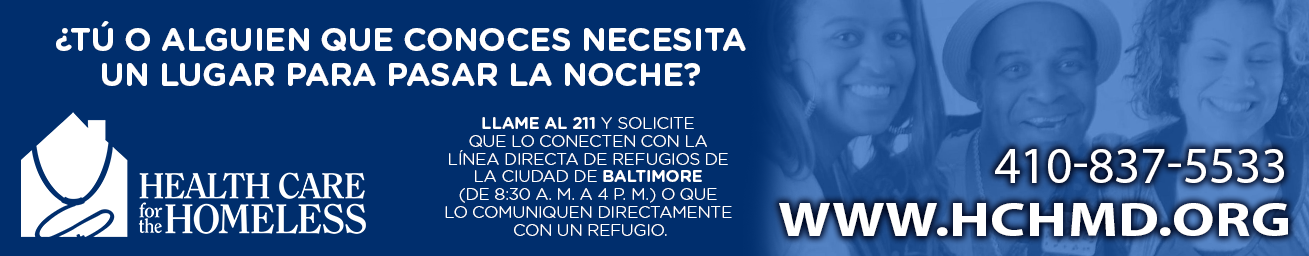“Ruego que nada ni nadie pueda jamás arrebatarnos la memoria. Ése fue el don del cielo: recordar”. Esta frase se puede leer en la obra La Silla del Águila del escritor e intelectual mexicano Carlos Fuentes, cuando doña María del Rosario Galván, política mexicana ficticia, escribía una carta para su amor Bernal Herrera –otro político de ficción–, mientras contemplaba el Valle de México y le hablaba sobre momentos idos. Este pasaje refleja, en mi humilde opinión, el recurso más valioso que los mexicanos ponemos en práctica cada Día de Muertos: la facultad de recordar a nuestros seres queridos, con el afán de honrar su memoria.
A inicios de noviembre los mexicanos participamos en un regocijo colectivo y, cómo no decirlo, también de nostalgia, al recordar, y con ello a honrar, a quienes se nos adelantaron en el camino. El rito se compone de las obligadas ‘calaveras’, en las que la muerte ‘pelona’ se ríe de algún familiar o amigo y se dicen verdades que en otra ocasión sería impensable decirlas. Tampoco faltan las ‘calaveras’ de azúcar que representan a quienes ya se fueron; el pan de muerto tradicional, que simboliza con su forma circular el ciclo infinito de la vida, y, con ello, la renovada esperanza de que los seres queridos continúan por ‘allí’ en el inframundo, mientras que la ‘bolita’ del centro simboliza el cráneo humano; las demás formas del pan son los ‘huesitos’.
No puede faltar el altar tradicional con el que ofrecemos los alimentos preferidos a las almas de los allegados para el Día de Muertos, con sus fotografías exhibidas para avivar e intensificar su recuerdo. El altar mexicano, más allá de un magnífico despliegue decorativo, es un conjunto cargado de simbolismos dedicados a mostrar la devoción sentida por la memoria de los antepasados, con la alegre ilusión de que, al menos una vez al año, sus almas transiten al mundo terreno que ocupamos para agasajarlos con sus platillos predilectos. Se le suman elementos como la Catrina, flores, papel picado, velas, sal, y hasta alebrijes de vibrantes colores y variadas formas.
Uno pensaría que es una celebración de la muerte, pero más que eso sería una celebración de la Vida. Vida y muerte son, pues, compañeras de viaje. Ya lo decía Octavio Paz, intelectual y diplomático mexicano y premio Nobel de Literatura, en su obra El laberinto de la soledad, al referir que “nuestro culto a la muerte es culto a la vida, del mismo que el amor, que es hambre de vida, es anhelo de muerte”. La conclusión es alentadora: los mexicanos celebramos la muerte porque gozamos intensamente la vida. Así de excepcional es el Día de Muertos.
Nótese cómo en otras latitudes la muerte suele reservarse a lo privado y personal. Pocas culturas extranjeras comparten su sentir sobre sus muertos y les dedican un día del año. La mención de los muertos es entonces algo que se evita, por tratarse del fin desagradable de un proceso natural. ¡Ah, pero el mexicano se cuece aparte! El mexicano festeja el Día de Muertos con gran entusiasmo. Sobre este punto, Octavio Paz señaló que con estas ceremonias el mexicano se abre al exterior y tiene ocasión de revelarse y dialogar con la divinidad, la patria, los amigos o los parientes. ¡Qué gran oportunidad tenemos los mexicanos de interactuar con nuestros muertos!
Inicié resaltando la importancia de recordar. Recordemos entonces con cariño y con reverencia a quienes se fueron prematuramente. Recordemos nuestras vivencias a su lado, el gozo de su presencia, las alegrías recibidas y los momentos compartidos. A partir de su recuerdo, rindámosles nuestros respetos en compañía de nuestros abuelos, esposos e hijos, pues como dijo el autor francés Michel Rostáin en su novela El hijo, que escribió a partir del fallecimiento de éste: “Lo que se recuerda siempre vive, nunca muere”.
Con este ejercicio de rememoración tanto personal como colectivo, seguramente ellos continuarán cercanos a nosotros. Y por supuesto, no olvidemos transmitir a nuestros descendientes la celebración del Día de Muertos vista no sólo como festejo o como un acto de luto, sino como una tradición viva, llena de matices, que une a los mexicanos.
José Alejandro Urbano Flores
Cónsul de Fe Pública en la Sección Consular de México en Washington, D.C.